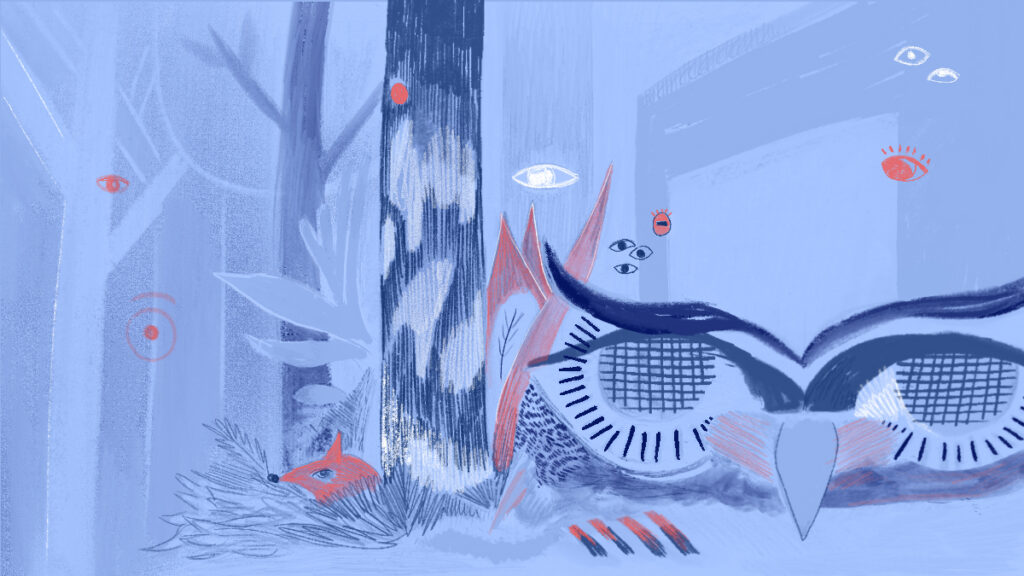
Laura pasea a una bebé. No es suya, es de su hermana. Es el primer paseo
que hace sola con su sobrina. Por eso decidió ir con el fular. Se lo ató bien
fuerte a la cintura y la puso adentro. Creía que era mucho más prudente tenerla
entre sus brazos que dejarla en el cochecito. Además, así, contra su pecho,
podía verla, abrigarla y sentir su olor. A cada rato la mira; no puede entender
cómo tiene la piel tan finita, de papel.
Es una tarde de sol pero se levanta un viento fuerte que barre un montón de
hojas y tierra. Camina por la calle arbolada de un barrio tranquilo, sosteniendo
a la bebé contra su pecho para resguardarla del polvo. Ve un perro enorme que
tira con furia de la correa de su dueño. Se aleja. Escucha risas y algunos gritos.
Se da vuelta y ve que hay cuatro adolescentes exaltados detrás de ella. Cruza
a la vereda de enfrente. La bebé gime. “Shhh”, le dice, mientras se rasca la
cicatriz enorme que le rodea la muñeca de la mano derecha, como cada vez
que se pone nerviosa. Después tararea canciones de cuna para arrullar a la
bebé o para arrullarse a sí misma. En la cuadra siguiente ve gente agolpada.
Se acerca; hay una señora desmayada en el piso. Algunos tratan de
reanimarla, alguien dice que va a llamar a una ambulancia. Solo el tiempo que
dura ese instante se distrae y deja de mirar a la bebé.
Con la correa de la espalda se asegura el fular más fuerte y acelera el paso en
dirección contraria a las dos cuadras que acaba de hacer. Cuando está por
llegar a la esquina, baja la cabeza y mira a la bebé: le faltan los ojos. El surco
donde deberían estar ahora está todo cubierto de piel, como si nunca hubieran
existido. Horrorizada, se frota sus propios ojos. Le apoya dos dedos en el
pecho diminuto y siente que el corazón le late. Respira otra vez. En medio de la
desesperación, se fija a ver si no se le pudieron haber caído adentro del fular;
busca por los pliegues de la tela, mira el piso. No los encuentra. “No puede
ser”, repite para sí. “¡Mi hermana!, ¡me va a matar!”, dice en voz alta sin querer.
Y así, con la bebé en brazos, mientras se sacude y habla sola en medio de la
calle, una mujer se le acerca, le toca el hombro y le pregunta:
—Disculpame, ¿estás bien?
Ella le responde ofendida que no y enseguida le da la espalda.
Agarra el teléfono temblando y llama a su madre.
—Mamá, no sé qué hacer, necesito que me ayudes. —dice Laura deshauciada.
—Hola, ¿qué te pasó?, contame —responde con calma.
—Los ojos se le fueron.
—¿Cómo que se le fueron?
—A la bebé, se le cayeron… no sé cómo pasó —responde y mira a su sobrina.
—Así como escuchás. Desaparecieron —agrega sin dejar espacio entre las
palabras.
—Mi amor, pará un poco. Nada de todo eso es para ponerse así —responde
con la seguridad de quien sabe de lo que está hablando. —Además, los ojos,
como las uñas, vuelven a crecer.
Su madre no quiere que ella se preocupe por nada. Siempre que ella le cuenta
un problema, la escucha y la mira con esos ojos celestes, tan celestes como
los mosaicos de una pileta. Le dice también que si quiere la puede ayudar: va a
recortar otros ojos en una revista. Así su hermana la va a ver y no se va a dar
cuenta.
Ella se queda en silencio unos segundos y se rasca la muñeca.
—¿Qué decís, mamá? Le faltan los ojos.
—Vení a casa y lo solucionamos ahora.
Laura camina aterrada. Ya no mira a la bebé, prefiere evitarla. Da pasos
rápidos hacia la casa de su madre, que por suerte vive a seis cuadras.
“¿Encontrará ojos parecidos? ¿Será mejor que estén abiertos o cerrados?”, se
pregunta, afligida. Siente mucho miedo y llora, un llanto asfixiado, y se cubre la
cara para que no la vean, para no llamar la atención, aunque igual siente que
todos la miran.
Mientras camina recuerda la noche del accidente. Era verano y estaba en el
bosque. Tenía cinco años. Ahí era ella la que paseaba con su madre. Su
hermana, tres años mayor, iba al lado. Era una noche oscura y caminaban
iluminadas por la luna. Iban rodeadas de árboles enormes, luciérnagas
radiantes, búhos imponentes y sapos de colores; todo les resultaba intrigante y
hermoso. Hasta que, en un momento, vieron algo que las inquietó: dos luces
brillantes y blancas se movieron entre las ramas. Un lobo (o tal vez era un
perro salvaje) se abalanzó sobre ellas.
De ese momento recuerda solo el terror.
Sumergida en sus recuerdos, Laura camina como un autómata, hasta que se
da cuenta de que hace varios minutos que no mira a su sobrina. Entonces baja
la cabeza para corroborar que está: la bebé sigue ahí y mueve los pies, como
un insecto al que le cortaron la cabeza y puede seguir viviendo. Después,
inclina el cuerpo hacia un costado; parece derrotada por el cansancio, como si
toda esta situación la hubiera agobiado también a ella. “¿Sentirá algún tipo de
dolor?”, se pregunta.
La imagen le trae nuevos recuerdos y, en lugar de pensar en la bebé, vuelve a
aquella noche en el bosque: ella se había desmayado del susto. Y cuando se
despertó estaba en la cama de la nueva casa, la de las vacaciones, con su
mamá sentada al lado.
“Hace unos días tuvimos un accidente y perdiste la mano, así que tuve que
ponerte esto”, le dijo con el mismo tono cadencioso de siempre. “Pero no te
asustes, con el tiempo vas a acostumbrarte”, agregó. Laura se miró con la
perplejidad y la confianza de una niña que oye a su madre y corroboró lo que
acababan de decirle: su mano derecha de carne y hueso ya no estaba; en su
lugar, tenía una de plástico. Blanca, rígida y brillante. Preciosa. Más grande
que la otra pero perfecta. Igual a la de un maniquí. Lo que no le gustaba era
que no podía moverla. Su hermana tuvo menos suerte: perdió un pie y no
pudieron conseguirle un buen reemplazo; le pusieron la pata de metal de una
silla, con la que hacía mucho ruido al caminar. Pero, su madre tenía razón: las
dos se acostumbrarían a vivir así.
Laura levanta la cabeza y clava la vista en un ficus gigante que está en la
vereda. Pasa y lo toca con la mano que tiene sensibilidad para asegurarse de
que está despierta. La corteza le raspa la palma. Cuando está atravesando la
última cuadra, recuerda la tarde en la que con solo diez años su hermana le
arrancó la mano plástica de un tirón, después de que le perdiera su remera
favorita. Así de impulsiva podía llegar a ser ella.
Por fin llega. Un sudor helado le corre por la espalda; mira a un lado y al otro
como un animal asustado, toca el timbre y espera. La puerta se abre y Laura le
entrega la bebé a su mamá como un paquete.
—Arreglala, por favor —le suplica.
De repente, su celular vibra. Es su hermana. Le pregunta dónde está y ella, con
la voz entrecortada, le responde que pasó a buscar abrigo por lo de su madre.
La hermana le recrimina haberse ido tanto tiempo y no haber respondido
ninguno de sus mensajes. Después le dice que se quede dónde está, que va a
buscarla.
Laura apaga el teléfono y piensa que le encantaría poder hacer lo mismo en
ese momento: apagarse y desaparecer.
Su madre agarra a la bebé, que todavía parece dormida, y le acaricia la
cabeza.
—Fijate cuál de todos te parece mejor, busqué varios.
Ella mira y ve recortes más grandes y más pequeños, todos irregulares,
ninguno útil.
—Esto no va a funcionar, mamá —le dice.
—Mirá unos así, cerraditos, están bien, así parece que duerme.
—¿Y cuando se despierte?
—Vemos. Esto se puede solucionar en una noche. Dale, pásame uno que se lo
pego. Así, ¿ves? —dice mientras apoya uno de los recortes en la primera
cuenca ocular y hace presión con la yema del dedo gordo—. Listo, pásame el
otro.
—Mamá, creo que se está despertando, mira cómo mueve las piernas.
La bebé hace un pataleo eléctrico y abre la boca bien grande, sin emitir sonido
alguno.
—Ay, mamá, por favor, más despacio hacelo, ¿Qué le pasa? ¿Le duele?
—Ayúdame a dejarla quieta, sostenele las dos piernitas, así puedo pegarle el
otro ojo.
Cuando su madre termina de decir eso, escucha el timbre, que suena durante
cinco segundos seguidos.
—Pará, no abras —dice Laura metiendo todo el aire para adentro—. Falta
pegar el otro.
—No voy a abrir, mi amor, respira.
Apurada, agarra el segundo recorte y se lo pasa a su madre, que se lo pone de
una sola maniobra, con una precisión que la sorprende.
Al timbre le siguen unos golpes nerviosos en la puerta. Laura vuelve a rascarse
la muñeca derecha con fuerza, hasta dejársela fucsia. Una maña que la
avergüenza porque, si bien nunca sangra, después todos le preguntan qué le
pasó y no quiere tener que volver a contar la historia del accidente.
Antes de abrir, agarra su bolso ridículamente pequeño y esconde ahí todos los
recortes de revista que quedaron sobre la mesa; hace presión para adentro, le
cuesta cerrarlo. Siente que el corazón le late tan fuerte que se le está por
desbocar.
Un minuto después, abre y su hermana entra como una tromba, haciendo
sonar su pata de metal contra el piso como si estuviera dando martillazos. Sin
mirar ni saludar a nadie, arranca a su hija de las manos de su madre, se
levanta la remera desde abajo y se la pone en una teta. La bebé succiona con
fuerza. Laura siente que está por infartarse.
Sin embargo, sigue el plan de su madre al pie de la letra. Es lo único que le
queda. Sabe que lo tiene que hacer, tiene que actuar normal para que ella no
sospeche. Se muerde los labios y se arranca las pielcitas, hasta sangrar un
poco. Está aturdida. Quiere que su hermana se vaya.
—¿Querés tomar algo? —le pregunta su madre a su hermana.
—Mejor otro día, estoy cansada —responde y agarra el fular con la mano que
le queda libre. Sin ponérselo, abre la puerta y saluda a Laura y a su madre con
un “chau” seco. Se va caminando más rápido que nunca.
Cuando cierra, Laura la espía por la ventana y la ve alejarse. Después se
desploma en la silla del comedor y exhala todo el aire que tiene contenido.
Mira la luz del sol que se cuela por los vidrios del ventanal. Su madre se sienta
al lado de ella y le dice una vez más que no se preocupe, que no se va a dar
cuenta, mientras le sonríe y le acaricia la cicatriz. Sus ojos celestes de muñeca
brillan más que nunca.

